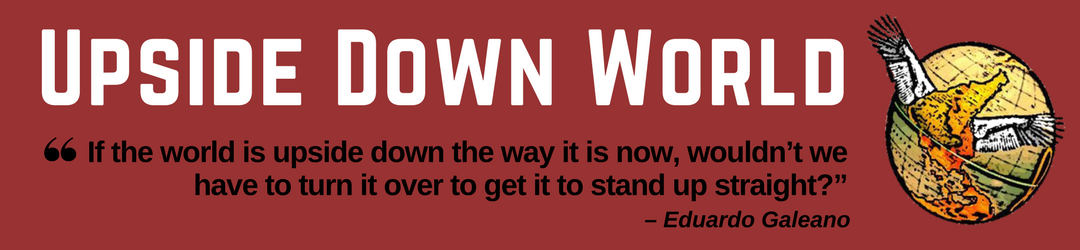En un sombrero lleno de tierra a punto de convertirse en barro, Rosli Oded y su marido, Aroldo Morales López, mecen a su hijo en la hamaca. La lluvia que resonaba sobre los tejados de chapa y los toldos durante la noche ha amainado finalmente, dando paso a una mañana fría y gris. La nueva familia nos ofrece café caliente y dulce, cocinado sobre una pequeña hoguera en un rincón de la chabola en la que llevan viviendo desde septiembre, cuando policías y soldados les obligaron a abandonar sus hogares.
Oded y Morales vuelven a ser campesinos sin tierras, como ya lo fueron cuando emigraron por primera vez a este lugar remoto de Guatemala para colaborar en la fundación de la comunidad de Nueva Esperanza, hace doce años. “Nos dijeron que había tierras, así que vinimos aquí”, afirma la madre de Oded, que vive en otra chabola al lado de su hija.
La comunidad original de Nueva Esperanza se estableció en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, cerca de la frontera con México. El parque se creó en 1990, cuando la guerra civil todavía azotaba al país. Lo dirigen conjuntamente la organización no gubernamental privada Defensores de la Naturaleza y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Pero en lugar de ofrecer asistencia a una comunidad cuya huella ecológica es diminuta, (viven sin coches, agua corriente ni electricidad), el gobierno de Guatemala los echó.
Una comunidad atacada
La comunidad agroecológica de Nueva Esperanza nació en el año 2000 de la mano de cuarenta familias sin tierras.
“Necesitábamos más pobladores, y cuando encontrábamos una pesona necesitada pues le decimos que lo queríamos apoyar para hacer la comunidad, de esa manera pues se llego a un total de 150 familias,”, declara Marcelo Martínez Morales, que se mudó a Nueva Esperanza tras verse desplazado por el huracán Mitch. “Empezamos ya a trabajar la tierra, sembrando maíz, frijoles, chíwa, camote, yuca, macal, maní, ajonjolí; es lo que nosotros sembramos”.
Desde sus comienzos, la comunidad intentó dar validez jurídica a las tierras. “Nosotros luchamos por un largo tiempo, y en lugar darnos asentamiento a la comunidad, en el 2007 nos mandaron a desalojar por primera vez”, declara Martínez. En 2008 se produjo un segundo desalojo. En ambas ocasiones la policía y el ejército les echaron de sus casas, alegando que tenían órdenes de proteger la selva. Algunas familias huyeron presas del pánico, pero sin tener adónde ir y sin opción alguna, la mayoría regresó.
El último desalojo, que se produjo el 23 de agosto de 2011, fue distinto. En esta ocasión las familias escaparon al son de los disparos. Observaron cómo destrozaban sus hogares con sierras mecánicas, los rociaban con gasolina y les prendían fuego. Muchas familias huyeron hacia las montañas, ocultándose en el bosque durante días, alimentándose de lo que encontraban escarbando. Oded y Morales, asustados y hambrientos, se escondieron con su bebé, que entonces contaba con cuatro meses de edad. La mayoría de las familias de la comunidad tiene hijos pequeños.
Los soldados no abandonaron la remota localidad tras el desalojo, ni tampoco lo hicieron los efectivos policiales ni los guardabosques armados. En lugar de eso, ocuparon los pocos inmuebles que no habían reducido a cenizas.
Todavía no está claro por qué se produjo el desalojo de Nueva Esperanza en ese preciso momento. El motivo oficial era que los habitantes de Nueva Esperanza estaban ocupando ilegalmente una propiedad privada. Otros dicen que fue una estrategia del gobierno de Colom para despejar la zona en favor de Cuatro Balam, un megaproyecto en el departamento de Petén que incluye el fomento del turismo en la zona. Tras el desalojo del mes de agosto, Carlos Menocal, antiguo ministro del interior, declaró que las familias de Nueva Esperanza estaban implicadas en el tráfico de drogas.
Por su parte, los residentes afirman que han oído hablar de la existencia de una zona de paso en el parque utilizada por los traficantes de cocaína, pero apuntan que su comunidad jamás se ha visto implicada en el negocio de la droga.
Tras el desalojo de agosto, la comunidad decidió que sólo había un lugar seguro en el que el ejército y la policía guatemaltecos no podrían atraparles: México. Instalaron tiendas y cobertizos en una franja de cinco metros de anchura que señala la frontera entre ambos países, una zona a menudo definida como tierra de nadie. Este hecho supuso la primera vez que un pueblo al completo cruzó la frontera mexicana en busca de una situación más segura desde que el conflicto interno guatemalteco de 36 años de duración terminase de forma oficial en 1996. En enero, tras ser expulsados a la fuerza por las autoridades mexicanas, la comunidad regresó e instaló sus improvisadas chabolas a unos pocos metros de la frontera. Para bañarse y beber extraen agua de los pequeños pozos excavados a lo largo de un riachuelo que atraviesa la frontera desde México.
Vivir en la pobreza, amenazados por la Policía y el Ejército
Una vez instalados en el campamento, la comunidad fue a pedir ayuda al Hermano Tomás González Castillo. Castillo es un cura franciscano afincado en Tenosique conocido por haber ayudado en la creación de un asilo para emigrantes de Centroamérica.
“El gobierno los desaloja cuatro meses antes de salir”, declara Castillo, entrevistado en un cuarto pequeño y sencillo que da a la parte trasera de la catedral de Tenosique. “Esto lo leemos nosotros con la clara intención de no resolver el problema”. Castillo describe las negociaciones con el gobierno del antiguo presidente Álvaro Colom como un juego, y afirma que las negociaciones con la nueva administración de Otto Pérez Molina no muestran mejora.
Castillo, junto con más gente, ha creado una plataforma de apoyo a la comunidad, consistente en no sembrar nada hasta que se resuelva su “situación”. Los hombres trabajan como jornaleros para los mexicanos de la zona cuando pueden. Los mejores días, pueden llegar a embolsarse unos nueve dólares.
“La gente está cansada. Hay una depresión colectiva. Llevan ya siete, ocho meses en el campamento de desplazados, viviendo bajo lonas, comiendo lo que pueden, sin agua potable,” cuenta Castillo. “Es trágica”. El 10 de abril, tan solo una semana después de que abandonáramos la comunidad, Yorleni Yolet Zacarías, de 12 meses de edad, murió a causa de fiebre, deshidratación y diarrea. Una muerte perfectamente evitable.
Un paseo corto a través de un angosto sendero nos lleva del barrizal en el que vive hacinada la comunidad hasta el antiguo pueblo de Nueva Esperanza. Bajo la maleza todavía se pueden ver los restos de los hogares destruidos, como nos indica Mynor Morales, que junto con su hijo y otro muchacho nos ha acompañado. Con los alaridos de los monos aulladores que habitan en el frondoso bosque de fondo, Mynor Morales nos explica cómo la comunidad intentaba vivir en armonía con la naturaleza y muestra una señal que indica dónde podían pastar los animales. “Lo que estamos viendo ahorita casi solo se ven montes”, cuenta Morales, que indica que la Policía y el Ejército también talaron los árboles frutales de la comunidad.
No muy lejos de los antiguos hogares, adentrándose en la maleza, hay un arroyo de agua pura que se ensancha cubierto bajo una densa capa de bosque. Mientras el muchacho se baña, aparecen agentes de Policía portando armas semiautomáticas y vemos que no somos bienvenidos en el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Otros miembros de la comunidad nos cuentan que el Ejército aún les molesta, a veces con patrullas nocturnas, y que los soldados han amenazado con violar a aquellas mujeres que intenten acceder al arroyo para lavar, bañarse o beber. A pesar de no tener otra fuente segura de agua y haber niños pequeños, gente como los padres de Yorleni se mantienen lejos del arroyo. “Nos duele mucho en el alma ver dónde estábamos viviendo anteriormente. Aquí nacieron nuestros hijos, aquí hemos vivido por tantos años, aquí se formo nuestros sueños que íbamos a superar”, relata Mynor Morales.
Otras comunidades también amenazadas
Aunque la situación que atraviesan los expulsados del Parque Nacional Sierra del Lacandón es quizás la más grave, no son ni mucho menos la única comunidad amenazada. El diez por ciento de Guatemala está clasificado como parque nacional, mientras que en Canadá es alrededor del dos por ciento.
No muy lejos del Parque Nacional Sierra del Lacandón se encuentra otra zona protegida, el Parque Nacional Laguna del Tigre, el más grande de Guatemala. Allí comenzaron a instalarse 25 comunidades cuando Basic Resources, compañía petrolífera canadiense, construía una carretera que atravesaba el bosque a mediados de los ochenta. Desde entonces, Basic Resources ha pasado a ser propiedad de Perenco, empresa francesa que sigue activa en el parque. El Parque Nacional Laguna del Tigre se creó en 1990.
“Ahora que es una zona protegida, se les dice a las comunidades que no pueden vivir ahí… Sus derechos son limitados”, declaró un lugareño que entrevisté en la localidad vecina de El Naranjo. Prefirió conservar el anonimato por miedo a represalias.
Los parques de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón han sido incluidos en el programa Canje de Deuda por Naturaleza entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, suscrito por Conservación Internacional (CI), mediante el cual el gobierno estadounidense perdona 24 millones de dólares de deuda y, a cambio, Guatemala debe invertir la misma cantidad en labores de conservación de la naturaleza. CI también posee 31.160 hectáreas del Lacandón, lo que lo convierte en el terrateniente privado con mayor extensión de tierras de todo el parque.
Lejos de velar por los intereses de los residentes, Defensores de la Naturaleza, junto con el CONAP y The Nature Conservancy y el apoyo económico de la USAID, elaboraron un plan maestro para el parque. Los documentos oficiales del parque ni siquiera reconocen la existencia de la comunidad de Nueva Esperanza. La comunidad ha expresado su voluntad de ser trasladada a otra zona de Guatemala mientras cada familia reciba un mínimo de 55 hectáreas, la extensión que, afirman, necesitan para sobrevivir. De momento, el gobierno ha ofrecido tres por familia. Su lucha, según parece, está lejos de finalizar.
Dawn Paley es periodista y editora con la Media Co-op. Ella visitó las familias de Nueva Esperanza junto con un fotógrafo en Abril, 2012. La versión original de este articulo fue publicado en Agosto del 2012 por Canadian Dimension.